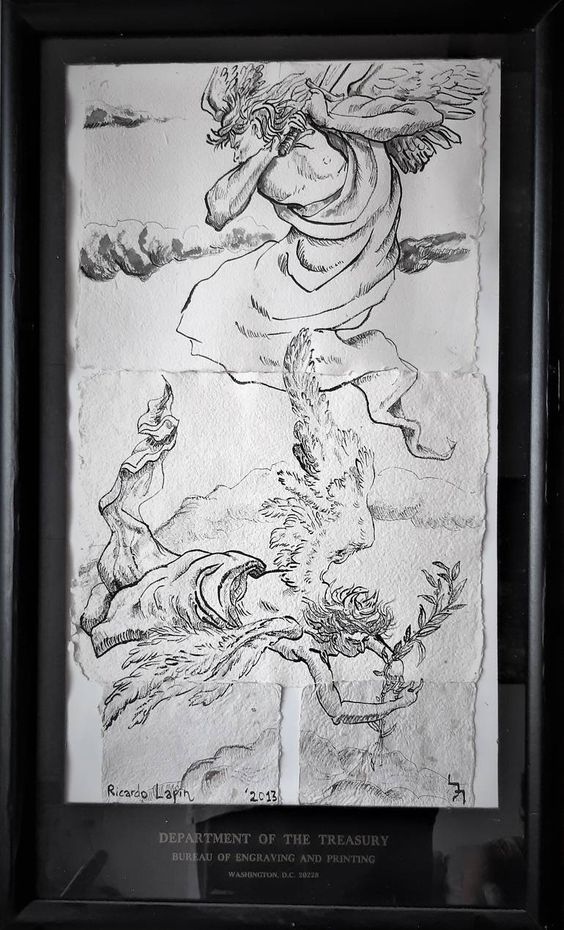
En mi calle de infancia la mayoría de las casas eran de una planta y los vecinos se conocían. Luego comenzaron las torres a elevarse a costa de árboles y baldíos, y se llenó la calle de caras y seres anónimos. De esas casas bajas y conventillos aprendí la solidaridad de los inmigrantes, su diversidad de dialectos, aromas y gustos. Pero no todo era un paraíso: existían pasiones y rencores, rivalidad y odio también. Un vecino acaparaba el rencor popular, don Felipe Velazco Carreira, según los rumores de origen noble, pero algún ancestro por razones turbias tuvo que “huir a las Américas”, Y allí estaba, engreído en un país republicano, despotricando porque su casa estaba rodeada de plebeyos vascos y asturianos, napolitanos y genoveses, armenios y judíos. Por las tardes, cuando parte del vecindario se sentaba en sillas de paja en la vereda a tomar un poco de aire fresco, o mate con galletas, don Felipe sacaba a pasear a su mastín “Heraldo”, un animal enorme y feroz, con mirada asesina. La bestia paseaba al paso de su amo, sin bozal ni correa, produciendo terror entre los niños que jugaban en las veredas, y gruñendo ante las protestas de los vecinos. “Salid vosotros a la calle con correa y bozal, y luego venid a mí con pretensiones” espetaba don Felipe. Ni hablar que el can elegía al azar 2 veredas para hacer sus necesidades, ante la impotencia de los vecinos que temerosos salían con manguera o baldes de agua y detergente a limpiar los excrementos de ese enorme animal. Jorge, un amigo de juegos de un conventillo vecino, me dijo una vez “Ese Perro se cree amo y señor del lugar: sale con su perrito para imponer miedo y marcar su territorio”. Hijo del panadero catalán del barrio, explicaba que su padre anarquista escapó de la monarquía, para venir a encontrarla bien lejos frente a su propia casa. Esos eran los ánimos, pero se aprendía a vivir con ellos como con un defecto físico: no había solución. Las quejas al municipio se cerraban con generosas coimas de don Felipe a los inspectores, y como suspiraba otro vecino, el turco Sulimán, “la familia y los vecinos no se eligen: lo que te toca, te toca.” En ese entorno variopinto yo tuve un temprano mentor, Don Genaro. Era un anciano de rostro curtido por el sol, pelo blanco y rasgos con filo de navaja. Corrían historias que de joven fue miembro temido de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, pero su familia decía que eran difamaciones y mentiras inventadas por los vecinos “italianos del norte”: toscanos, piamonteses, friulianos. Esos matices tan olvidados hoy, entonces y en ese entorno de hijos de inmigrantes eran claros. Yo estaba seguro que eran mentiras, porque Don Genaro me enseñó el amor a las plantas y los pájaros, a la lluvia y el sol, a la naturaleza y sus ciclos. Poseía un conventillo abandonado y medio destruido, pero en sus fondos había un enorme terreno baldío que él convirtió en su huerto privado. De nada valieron los ruegos de sus hijos de vender el terreno a las inmobiliarias que ofrecían fortunas para levantar una torre en el lugar: los tomates del verdulero no tenían gusto, y él precisaba cada día consumir “vero pomodori”, tomates con aroma y gusto. Yo vivía en el departamento alto del conventillo pegado a su huerta, y cuando lo veía trabajando le gritaba “¡Don Genaro!” desde la ventana de mi casa, y él me hacía señas de venir a ayudarlo. Me convertí en su ayudante, mostrándome sus germinaciones de semillas y carozos en latas, preparando los surcos en la tierra negra, sembrando y sacando maleza. Si trabajando la tierra aparecían lombrices, las juntábamos en un enorme cajón con tierra, que yo llamaba el lombricero y él con un nombre extraño en dialecto calabrés. Me mostraba cómo una parcela con zapallos no era para zapallo sino para usar sus enormes hojas para proteger a los brotes tiernos de tomates del sol del mediodía, arrancando las plantas grandes y fuertes de zapallo para ponerlas como protector sobre los tomates jóvenes. Cuando las hojas estaban secas, los tomates ya tenían tallos y hojas: habían sobrevivido esa etapa crítica. Mi pasión que me convertiría en el futuro en ingeniero agrónomo comenzó en la huerta de Don Genaro, viendo sus palanganas con objetos férreos llenos de agua y óxido para regar una vez al mes los pimientos y las lechugas, las trampas primitivas pero efectivas contra pájaros “grandes y tontos” (palomas y torcazas), que luego serían parte de su menú –“polenta con uccellini”- pero a su vez había palanganas de agua fresca para los pájaros pequeños: colibrís y gorriones, bienteveos y golondrinas. Ver a los pajaritos tomar agua y comer migas le iluminaba el rostro, sus ojos se llenaban de alegría y luz, como sucedía cuando venían a veces sus nietos a visitarle con sus padres, a la huerta. Una tarde, luego de la visita de Fiorella, su nieta favorita de rulos rubios, oímos en la calle gritos, ladridos y conmoción. Cuando salimos vimos en la vereda al mastín Heraldo empujado de su collar en el cuello por su dueño, y a Fiorella tumbada en las baldosas llorando histéricamente. Por alguna causa el perro saltó sobre ella sin morderla, pero empujándola bajo su peso y ladrando ferozmente a los adultos que querían liberar a su presa. Don Felipe arrastró al mastín a su casa entre los insultos del vecindario, el llanto de niños y las maldiciones de la familia. Vi a Don Genaro con el rostro descompuesto por vez primera, mordiéndose el puño hasta salir sangre. Al día siguiente me explicaron lo que Don Genaro hizo esa noche: rompió una botella hasta dejar trozos de vidrios muy pequeños, y los mezcló con 2 albóndigas de carne picada cruda. Arrojó en la oscuridad las albóndigas sobre el paredón de la casa de don Felipe, que “Heraldo” descubrió y devoró rápidamente. Los vidrios cortaron las tripas del pobre animal, que no permitió dormir a todo el vecindario. Los rugidos y aullidos fueron desgarradores, como la agonía del can. Cuando el veterinario llegó veinte minutos después el mastín estaba muerto en un gran charco de sangre en su patio. Vecinos en musculosa y pijamas, vecinas en batón y pañoletas espiaban en la puerta entre los gritos de la familia de don Felipe. La policía llegó y tomó declaraciones a los vecinos y nosotros, los niños de esa calle, fuimos enviados a la cama entre amenazas y gritos de nuestros padres horrorizados. Al día siguiente fui al huerto de Don Genaro, que estaba regando con su manguera mientras revisaba si los tomates verdes tenían picaduras de insectos. Gorriones y golondrinas tomaban agua y cantaban, pero yo tenía aún los aullidos desgarradores del perro agonizante en mis oídos. No podía entender cómo Don Genaro fue capaz de hacer lo que hizo. Lo apreciaba como a mi abuelo, pero tenía que entender a pesar de mis 9 años. Me sonrió al verme, pero su sonrisa se borró al ver mi cara de miedo. Le dije: “Don Genaro…el perro… ¿Cómo hizo…?” Don Genaro dobló la punta de la manguera para cerrar el agua. Me contestó mirándome a los ojos y agitando la mano libre: “…il cane, sí, é una brutta bestia. Quien tandría que manggiar la almóndiga é il dueño del cane. ¡Ma é criminale!” Y dicho esto volvió a seguir regando las plantas de perejil y los surcos de los ajos y las remolachas.